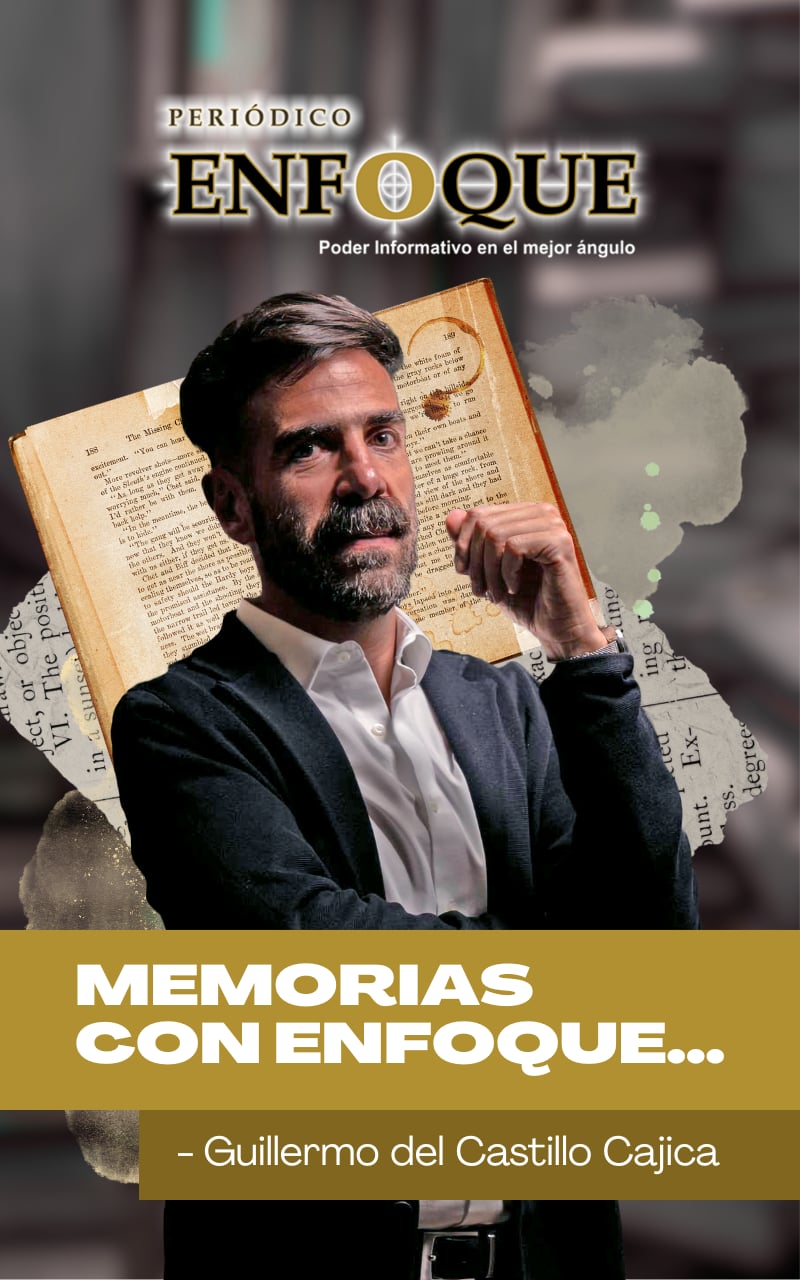No se sabe si era por el arduo y específico entrenamiento que recibió durante el adiestramiento militar, y otro tanto durante el de espionaje, el caso es que Yitzhak Salem sentía cierto peso sobre su nuca, como si le hubiesen atado una gran roca con un lazo podrido que le encajaba las espinas de plástico en la piel. Así se quedó un rato sentado en la cama, como quien despierta de una pesadilla, con los codos encajados en las rodillas, la cara sumida entre las manos, y el cabello entre las rendijas de los dedos.
Dió un largo suspiro, miró con desdén una última vez la cama de lujo de aquel hotel de primera en la Ciudad de México, y aunque ésta era de lo más cómoda, entendió que no podría volver a conciliar el sueño. Eso además le daría tiempo de darse un baño con calma y quitarse la barba que necesitaba ser rasurada todos los días. Después de acicalarse, se miró al espejo de cuerpo completo que estaba en la puerta del armario mientras se ponía las prendas de un traje recién comprado que su contacto en México le había dejado en la habitación. Se puso la camisa y sobre ella las cinchas para llevar la escuadra que también le había dejado en una caja de zapatos. Se puso por último algo de fragancia de jazmines orientales y salió a la calle cargando su roca al cuello.
Yitzhak tuvo que hacer algo de tiempo en lo que daba la hora de reunirse con el contacto con el que tendría que negociar el intercambio de cocaína que traerían desde Colombia y que tenía como destino la Unión Europea. Conocía muy bien la Ciudad de México desde que estuvo trabajando como agente de seguridad privada para un pez gordo de los gobiernos mexicanos del pasado reciente. Debido al grado de riesgo que implicaba ese trabajo, muchas eran las teorías de la persona a la que prestaba su servicio; unos decían que era para el gobernador del Banco de México, otros que para algún gobernador costero, había quién decía que era hasta para el mismísimo Presidente de la República. Lo cierto es que en realidad sólo perseguía los intereses propios y si tenía que terminar con la vida de su cliente nunca hubiera dudado en jalar el gatillo. Su lealtad era consigo mismo y con su patria judía.
El peso del cuello comenzó a convertirse en un dolor de cabeza que le subía desde la nuca. Las calles de la colonia Polanco no le alegraban para nada el paseo así que decidió acercarse al lugar de la cita y vagar por las tiendas como cualquier turista. En una esquina, sintió que unos pasos le seguían y tropezó con una señora gorda que paseaba a sus perros y que le dijo con cierto coraje que tuviera más cuidado. Yitzhak no pudo entender mucho de lo que decía la señora pero pudo verle muy bien un lunar lleno de pelos que tenía en su mejilla. El regaño de la señora no fue de mucha ayuda para el dolor de cabeza y la pesadez que sentía. Sonrió brevemente burlándose de sí mismo por sentirse nervioso después de tanto tiempo de estar arriesgando la vida.
Llegó al fin al punto de reunión, un restaurante de medio pelo dentro de una plaza comercial, con bastante gente como para no pasar desapercibido entre la multitud, aún con su notable fisionomía extranjera. Comenzó entonces a seguir las instrucciones del papelito que le hicieron llegar en el aeropuerto desde la mano de un agente de aduana, el mismo que evitó la revisión de rutina al extranjero, pues sabía que Yitzhak llegaba bien parado al país, como siempre. Empezó a buscar entonces al hombre de camisa a rayas blancas y azules, y que cuyo distintivo sería un maletín plateado con un candado negro. No era otro que su viejo colega Aliyah con el que terminaría de cerrar el trato con el representante del narco mexicano.
Se vieron entonces y caminaron hacia el restaurante. Dieron el nombre de su contacto según el papelito que ambos conocían, y los llevaron a la mesa. Allí los esperaba un hombre regordete con un bigote tupido que le llegaba hasta el mentón, unas patillas abundantes y unas gafas negras con forma de gota tras las que se escondían unos ojos duros como las balas que traía en el cinturón, detrás de una finísima chaqueta de cuero. Al llegar a la mesa, el bigotón les pidió que se sentaran con su inglés muy mal masticado. En la mesa estaban unas tazas de café humeante que harían la escena menos sospechosa para los demás comensales.
La negociación sería breve. Los árabes sabían que el mexicano no hablaba muy bien el inglés y el español de ellos era más bien básico, así que sólo le darían el maletín a aquél hombre. Yitzhak se sentó y se llevó la mano a la nuca después de sentir un escalofrío. Se sobó con la mano lentamente como si eso le resultara en algún alivio, pero en vez de eso notó que comenzaba a sudar frío. Entonces Aliyah saludó al mexicano, y comenzaron la conversación en inglés que se limitó a darle a entender que en el maletín venía el dinero. El de bigote no necesitaba entender cada palabra, pues conocía el contexto según el acuerdo que tenían las mafias mexicanas y de Medio Oriente. Así, sólo asintió con la cabeza con una amplia sonrisa, y entonces Aliyah, que había dejado el maletín en el suelo, a un costado de su silla, lo empujó con el pie derecho hacia el mexicano, que, cuando lo sintió cerca, volvió a sonreír, y dio las gracias moviendo el bigote grotescamente.
Tomó el asa, se levantó con el maletín y se dirigió al baño, según el plan concertado. Los extranjeros se quedaron sólos y en silencio sobre la mesa. Aliyah aprovechó el tiempo que tardaría el mexicano en revisar que el dinero del maletín estuviera completo para tomar su café. Miró a Yitzhak que tenía gotitas de sudor en la frente y estaba algo pálido. Entonces le dijo algo en hebreo y señaló con el mentón a una muchacha que estaba en una mesa contigua. Yitzhak giró la cabeza para verla y en ese momento sintió el peso de la roca invisible más pesado que cualquier otro momento del día. Giró de nuevo para encontrar la mueca socarrona de Aliyah y le sonrió de vuelta.
Para Yitzhak la atmósfera se volvió turbia, abrumadora, como si le faltar el aire, como si se le fuera la vida. Tomó la taza de café, dio un sorbo y escuchó entonces la voz de una mujer que a sus espaldas les preguntaba si estaban listos para ordenar. Ambos giraron la cabeza para mirar a la mesera y decir que no. Entonces el tiempo comenzó a correr en cámara lenta, el ambiente se volvió vacío. Por un momento, Yitzhak pudo escuchar cada cubierto golpeando la losa, cada golpe a las cuerdas vocales de la risa de la gente, el sorbo a las bebidas. En ese mismo momento, a la velocidad de la luz le cruzó por la mente el recuerdo del sonido de una voz familiar, miró a la mujer al rostro y le notó el lunar lleno de pelos en la mejilla, miró entonces sus manos y vio un arma larga, que lentamente, muy lentamente, comenzó a percutir cada cartucho, cada bala que cortaba poco a poco la cuerda de la que colgaba la piedra que traía en el cuello. Entonces cayó sobre la mesa y sólo vio la oscuridad.
El estruendo del arma se vio seguido de los platos que se rompían bajo los cuerpos de los extranjeros, y tras el estrépito de la losa, siguió el de los gritos de los comensales que se tiraban al suelo...
El diáfano

Por: Cortesía